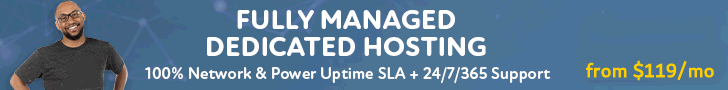Hace dos semanas, cuando regresó de Londres, le escribí un correo a mi madre invitándola a tomar el té con Silvia y conmigo. Dado que mi madre no conoce a Silvia y Silvia tendrá en abril un bebé conmigo, me parecía una buena idea que ambas se conocieran.
Por lo visto, a mi madre no le pareció una buena idea, porque no contestó mi correo ni se dio por aludida.
Semanas atrás, cuando mi madre estaba en Londres o en Nueva York, le escribí un correo contándole que Silvia estaba embarazada de mí.
Mi madre se tomó diez días en contestarme, quizá porque no lee a menudo sus correos, quizá porque no sabía qué decirme. Lo que me dijo fue breve y no por eso menos hilarante: “Tu felicidad=mi felicidad”. Si bien su respuesta era tardía, también era generosa, al menos en las formas, porque yo, que soy suspicaz y conozco a mi madre, sé que ella suele consultar estas cosas a sus consejeros del Opus Dei (que mucho no me quieren) y no siempre escribe o lee lo que honestamente le apetece, sino lo que sus guías morales le dictan o susurran.
Digamos que me costaba trabajo creerle a mi madre que estaba feliz sabiendo que yo había dejado embarazada a Silvia y no a Sandra, mi ex esposa.
Pero si mi madre estaba feliz, ¿por qué no contestaba mi invitación a tomar el té con Silvia cuando llegó a Lima?
Probablemente porque estaba consultándolo con sus directores espirituales del Opus Dei. Dicho sea de paso, ahora que mi madre, tras heredar parte de la fortuna de su hermano, se ha convertido en una mujer rica, es comprensible que sus amigos del Opus Dei y su amigo el Cardenal de Lima la quieran mucho más de lo que ya la querían antes de que heredase. Desde que mi madre se ha vuelto rica, el Cardenal se esmera en cultivar su amistad y los intrigantes del Opus Dei no escatiman gestos de afecto, ternura y se diría que devoción a mi santa madre. No me cabe duda de que todos ellos quieren de veras a mi madre. Tampoco me cabe duda de que quieren de veras la fortuna que ahora mi madre posee. Tampoco me cabe la menor duda de que se oponen a que mi madre comparta una porción de esa fortuna conmigo.
Silvia tomó con gran sentido del humor el silencio de mi madre respecto de mi invitación para tomar el té juntos. Dale tiempo, me dijo. Tiempo le daremos, le dije. Pero si se tomó diez días en felicitarme por el embarazo con esa frase memorable (“tu felicidad=mi felicidad), y ahora no responde a mi sugerencia para que Silvia y ella se conozcan, parecería que tal frase no era del todo sincera, porque si ella subordina su felicidad a la mía, no se entiende que se resista a que los tres tomemos felizmente el té.
Como tan tonto no soy, supuse que mi madre estaba decepcionada porque ella hubiera querido que yo dejase embarazada a Sandra, mi ex esposa, y no a Silvia. Mi madre quiere a Sandra como si fuera su hija; diría más, quiere a Sandra probablemente más de lo que me quiere a mí, o la quiere de un modo más parejo y exento de angustias y sobresaltos; mientras quererme a mí es una empresa ardua que desafía sus credos, sus dogmas y sus certezas religiosas. Dicho de otra manera: las cosas que yo digo o escribo o hago no le gustan a mi madre porque colisionan con sus convicciones religiosas, y muy a menudo tratar de quererme la sitúa en la indeseable disyuntiva de elegir a su hijo o elegir a su Dios. Lógicamente, si compito con Dios, llevo las de perder. Mi madre me quiere, no lo dudo, pero antes que nada quiere reunirse en el cielo con mi padre, y si yo me opongo a esa travesía, entonces me pasa por encima, es comprensible.
Nadie en su sano juicio cambiaría un pasaje a la vida eterna pletórica de glorias y felicidades por un té ralo con su hijo. Lo primero es infinito, el nirvana, una suma de placeres inimaginables. Lo segundo es corto, puede ser tenso y, además, hay que pagar la cuenta.
Digamos entonces que hasta ese momento Silvia y yo comprendíamos el silencio de mi madre y su renuencia a conocer a Silvia y tomar el té con nosotros.
Luego ocurrió un hecho fortuito que enredó todavía más las cosas.
Una noche, antes de irme a la televisión, bajé al departamento de mis hijas a saludarlas y preguntarles si todo estaba bien, y apenas salí del ascensor escuché las voces de mi madre y Sandra conversando en la sala. Ellas no podían verme. Yo podía escucharlas. Por razones diplomáticas, no diré todo lo que escuché. Sólo diré que lo que hablaban no resultaba halagador para mí. Daré una pista: se estimulaba la hipótesis según la cual yo había dañado el bienestar de mis hijas dejando embarazada a Silvia. Digamos que Sandra cumplía el papel de víctima despechada y mi madre cumplía el papel de extenderle sus condolencias por el sufrimiento que yo había infligido a mi familia.
No me pareció prudente interrumpirlas, pues era evidente que mi madre y Sandra habían concertado ese encuentro sin la intención de que yo participara en él. Simplemente me retiré y no me resultó difícil comprender que para mi madre fuese más placentero tomar el té con Sandra (sin decirme nada) que tomar el té con Silvia y conmigo.
Para ser franco, no pude dejar de pensar que el afecto de Sandra por mi madre ha crecido como un río caudaloso y ha empezado a desbordarse y anegar mis sentimientos desde que mi madre heredó parte de la gigantesca fortuna de su hermano. Para ser franco, no pude dejar de pensar que Sandra, haciendo el papel de víctima, podía conmover a mi madre y conseguir alguna donación que mitigase su pena tan honda.
Ya en la camioneta, llamé al departamento y hablé con mi hija y ella me confirmó que mi madre llevaba horas hablando con Sandra en ese departamento que compré y tuve el buen tino de inscribir a mi nombre. De modo que no miento si digo que Sandra y mi madre estaban hablando o conspirando o deplorando mi conducta mientras tomaban el té en mi casa, dado que, en rigor, el departamento de abajo y el de arriba los compré con mi dinero y los hice decorar con mi dinero y los inscribí en los registros públicos a mi nombre y sólo a mi nombre.
Dolido y humillado como estaba por una conducta que juzgaba desleal por parte de mi madre y de Sandra (una conducta que entrañaba un desaire a Silvia), le escribí a mi madre diciéndole que no entendía su renuencia a conocer a Silvia y entendía menos que viniera a mi casa a escondidas y sin saludarme y que tal manera de proceder me parecía innoble. La respuesta de mi madre fue algo así como: “Has tergiversado mis intenciones” (omito por mínimo respeto el modo exacto en que escribió “tergiversado”, pero parecía que estaba invitándome a tomar un té con ginebra y asado). Mi respuesta fue: “Yo no puedo leer las intenciones humanas. Sólo Dios, si existe, las lee. Yo sólo puedo juzgar los actos, los hechos. Y en los hechos, no quieres conocer a Silvia y vienes a mi casa y te reúnes con Sandra y no me avisas para que baje a darte un beso”.
Luego le escribí un correo a Sandra diciéndole que me parecía incomprensible que mi madre pasara dos o tres horas en el departamento de abajo (que es mío) sin que nadie me avisara para que yo bajase a saludarla, como me hubiera gustado saludarla, porque yo a mi madre la quiero mucho a pesar de nuestras diferencias morales. Le dije que me parecía desleal que concertase un encuentro con mi madre en mi propia casa, omitiendo informarme de tal encuentro, es decir procurando que yo no estuviese al tanto de dicha reunión. Le dije que esa conducta era innoble y pérfida y que ambas, ella y mi madre, me habían humillado y de paso habían desairado a Silvia, y que si querían seguir reuniéndose a mis espaldas, no me provocaba que lo hicieran en mi casa, por lo que invité a Sandra a que hiciera sus maletas y se retirase de mi casa tan pronto como le fuese posible, de modo que se vaya a vivir a un lugar donde pueda reunirse a chismear con mi madre sin que ese lugar sea mi propia casa.
Privada y ahora públicamente, he invitado a mi ex esposa, señora Sandra Masías, a que se retire de mi casa. De momento no me ha contestado. Mis hijas tampoco porque se han ido a pasar el fin de semana largo al hotel de Paracas y no responden mis correos ni mis llamadas.
Corren las apuestas. Silvia apuesta a que Sandra no se irá del departamento que es mío y que yo al final me ablandaré y cederé (y Silvia suele ganarme las apuestas). Sandra no ha respondido mis correos pidiéndole que se retire de mi casa (engorrosa operación cuyos costos yo pagaría, desde luego). Yo apuesto a que mi madre, espantada por mi conducta satánica, le comprará a Sandra una casa mejor que la mía y le dará a Sandra el dinero que pensaba darme a mí. De ser tal el desenlace, no cabe duda de que Sandra habría ganado la partida, puesto que gana el que más fichas tiene al final del juego, y mucho me temo que las fichas de mi madre irán para su amada Sandra, pobrecita ella que sufre tanto por culpa de Jaime el agnóstico y amoral, y no caerán sobre mi mesa de ping pong (pues, para aliviarme de estas miserias, he comprado una mesa de ping pong en la que ahora juego unos partidos muy inamistosos con Silvia, la bella y adorable madre de mi hijo, que se llamará James o Zoe, según su dotación genital).
 “Kenita” Larraín reveló que mantuvo una relación “larga y bonita, de más de un año”, con Luis Miguel y apuntó que terminaron “hace varios meses por varias razones”.
“Kenita” Larraín reveló que mantuvo una relación “larga y bonita, de más de un año”, con Luis Miguel y apuntó que terminaron “hace varios meses por varias razones”.